Errores en el tratamiento de la discapacidad auditiva
- Divina Carbonell
- 8 dic 2016
- 4 Min. de lectura

El objeto de análisis se centra en una noticia publicada por El País el 5 de octubre. Esta noticia habla sobre la discapacidad auditiva, pero lo hace de una manera bastante incorrecta, a pesar de la buena intención que parece tener la autora.
Empezamos por el titular: “Los sordos son los discapacitados más invisibles”. Este titular es erróneo, ya que según el Real Patronato de Discapacidad se debe poner el énfasis en las personas y no en las discapacidades. Así pues, se debería decir “personas sordas” y no “sordos”. Lo mismo pasa con la discapacidad. Las personas no son discapacitadas, tienen una discapacidad. De la otra manera, parece que la vida de la persona se reduzca a la discapacidad. Al sustantivar mostramos que es una condición más de su vida, como también manifiesta el Real Patronato de Discapacidad. Por eso, yo propongo titular esta noticia de la siguiente manera: “Las personas sordas representan la discapacidad más invisible”.
En el primer párrafo de la noticia, encontramos la palabra “invidente” para hacer una comparación entre la discapacidad auditiva y visual. La Junta de Andalucía recomienda: “ciego, ciega o persona con discapacidad visual, pero nunca invidente”. Así pues, sería recomendable la sustitución de “invidente” por alguna de esas palabras.
En este mismo párrafo, la periodista escribe: “esta incomunicación los aísla y orilla a convivir predominantemente con otros sordos, lo que genera entre ellos una cultura apartada del resto, con su propio idioma y sus propios códigos”. El manual de La Junta de Andalucía desaconseja utilizar los términos “cultura o comunidad sorda”. En el texto no aparece de manera explícita, pero cuando dice “una cultura apartada del resto” se quiere referir a esta idea. Los argumentos de La Junta de Andalucía explican que no todas las personas participan en esta concepción. Así pues ruega “evitar mencionar la lengua de signos como lengua natural de las personas sordas, pues lengua natural es la que se aprende en el entorno familiar”. Además, añade que “por el mero hecho de ser sorda, una persona no posee la capacidad innata para comunicar en lengua de signos”. Por lo tanto, eliminaría la idea de “cultura apartada del resto” y mantendría la frase del aislamiento en la sociedad mexicana.
En el siguiente párrafo se vuelve a incurrir en el error de poner por delante la etiqueta “sordo” a la persona, como antes se ha señalado.
Por otra parte, la autora se refiere a la lengua de signos mexicana en mayúsculas y con las siglas LSM. Esto es un error, pues según la Junta de Andalucía la lengua de signos se escribe con minúscula del mismo modo que se habla de lengua oral, lengua inglesa, lengua catalana etc. Por lo tanto, lo correcta sería hacer mención a ella como lengua de signos mexicana, con sus iniciales escritas en minúscula.
Después del gráfico comparativo del programa de Educación Especial, la periodista vuelve a poner “los discapacitados” en vez de “personas discapacitadas”. Además, utiliza la expresión “niños con discapacidades sobresalientes”. Esta expresión puede dar lugar a confusión ya que exactamente no se sabe a qué se refiere la autora. Una de las posibles interpretaciones es la de niños a los que su discapacidad les otorga mayores capacidades en determinados campos, como la música o la pintura. En el caso de que se refiriese a esta idea, el Real Patronato de Discapacidad desaconseja tratar a las personas con discapacidad como “superhombres” o “supermujeres” pues puede distorsionar la realidad al entender que todos los miembros de este colectivo pueden llegar a cotas de éxito similares.
Las fuentes con las que cuenta el reportaje son diversas y están bien profundizadas, lo que le otorga a la noticia un enfoque bien trabajado. El gran peso lo tiene Laura Álvarez, una intérprete de lengua de signos que explica la problemática de la situación de los intérpretes de signos en México. Además, la noticia cuenta con el testimonio de un grupo de personas con discapacidad auditiva, el testimonio de una persona con varios miembros de la familia con discapacidad y una responsable de Educación Especial, quien profundiza sobre esta discapacidad en el ámbito de la educación. En esta selección de fuentes quedan plasmadas tanto las voces protagonistas, como familiares y expertos en ámbitos que le conciernen a la discapacidad.
Por último, en el destacado en el que se explica cómo hablar con una persona con discapacidad auditiva, se aconseja: “no los llames “sordito” o “sordomudo” [las personas sordas no son mudos: pueden hablar pero no aprendieron a hacerlo porque no podían escuchar]”. Llama muchísimo la atención que después de esta recomendación, la periodista utilice la etiqueta “#Sordomudos” para archivar la noticia. Aquí vemos una incoherencia, pues la periodista da una serie de consejos que luego no aplica. De todas maneras, su consejo de no llamar “sordito” o “sordomudo” es correcto, pues según el manual de la Junta de Andalucía nunca se debe usar este término porque la discapacidad auditiva no siempre va unida con dificultades en el habla. La manera correcta sería poniendo los términos “personas sordas” o “personas con deficiencia auditiva”.








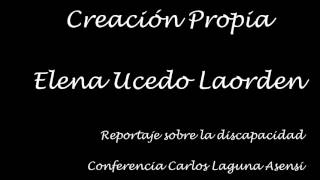


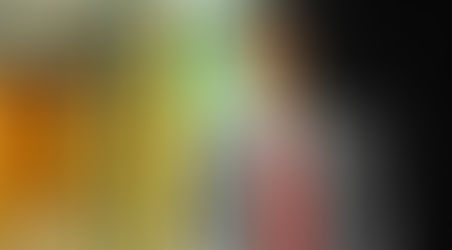









Comentarios